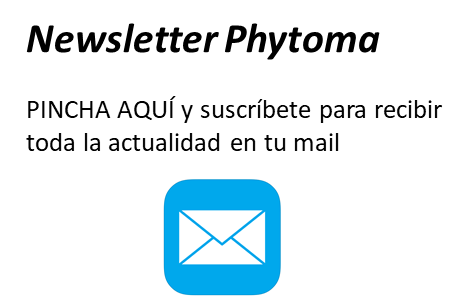La historia nos recuerda que la utilización del control biológico contra plagas, sin más, puede conducir a resultados catastróficos.
En el siglo XIX, los cazadores australianos debían estar aburridos con las piezas que abatían y decidieron introducir conejos para diversificar su deporte. Unos cien años después, los conejos se habían convertido en una plaga de miles de millones de individuos que devastaban todo tipo de vegetales y arruinaban las explotaciones de agricultores y ganaderos.
Casi coincidiendo con la aparición de esa plaga, en Uruguay se identificó en conejos salvajes un leporipoxvirus que causaba fibromas benignos, pero cuando los conejos infectados eran europeos, esos fibromas se convertían en tumores –mixomas– que conducían a los animales enfermos a la muerte.
En Australia, Reino Unido, Irlanda y otros países emplearon ese virus para eliminar plagas de conejos europeos, procedimiento biológico que se comprobó era extraordinariamente eficaz, pero el virus, transmitido por contacto entre individuos enfermos y por mosquitos, se extendió por toda Europa y, desde entonces, es muy difícil proteger los conejos de la enfermedad (mixomatosis).
Ese ejemplo de control biológico de una plaga es una aberración que la comprobamos hoy mismo cuando encontramos en el campo conejos moribundos afectados de mixomatosis, aunque el mismo error terapéutico lo habían vivido los agricultores casi cien años antes, sin que el fracaso de aquella experiencia sirviera de escarmiento.