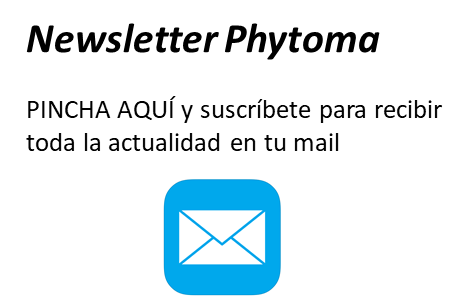Los que por los años cincuenta éramos niños, jugábamos con muchas cosas distintas, y con cada una de ellas en una época diferente a lo largo del año. En el tiempo del trompo todos llevábamos uno en el bolsillo, además del cimbel con el que lo hacíamos bailar y competir con los de los demás chiquillos; pero llegaba un día en que, sin saber por qué, guardábamos los trompos y jugábamos a otra cosa, a la pita, o con el diábolo, o la comba, etc. Los niños de entonces aprendíamos que la forma de jugar, de vestirse, de comer, etc. variaba según las estaciones. Más tarde, cuando fuimos a la universidad, nos enseñaron que la mayoría de los fenómenos naturales se desarrollaban atendiendo a ciclos o ritmos: los estacionales, astrales, circadianos, etc., aunque hay alguno cuya aparición o desaparición no parece que siga un patrón rítmico. Los agricultores saben muy bien cuándo empezarán a apolillarse las manzanas o a llenarse de motas las peras, pero en nuestra historia de la sanidad vegetal encontramos plagas que durante bastantes años seguidos produjeron importantes daños a los cultivos y que luego, de manera inexplicable, desaparecieron, para volver a resurgir mucho tiempo después, sin que su existencia siguiera un patrón determinado y sin que pudiéramos atribuirlas a alguna variable o variables concretas.
A comienzos del siglo XX, el hemíptero Aelia rostrata era la marabunta de las comarcas trigueras española, un insecto al que los labradores llamaban “garrapatillo” y que en los años sesenta volvió a producir daños catastróficos en la Campiña sevillana, sin que en el “Servicio de Plagas del Campo” –así se llamaba entonces el organismo nacional encargado de la sanidad vegetal– se conociera la razón de aquella plaga que comunicaba al trigo un olor tan nauseabundo que ni el ganado era capaz de comerlo. Los agricultores sabían que esos insectos venían volando desde la sierra a los sembrados, pero sin que supieran dónde estaban escondidos para eliminarlos antes de que volaran al cultivo.