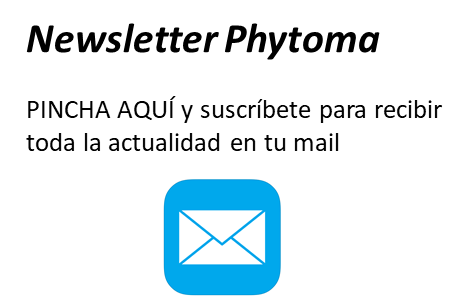En la actualidad, España es la huerta de Europa, el primer exportador del mundo de productos hortofrutícolas frescos, pero a nuestra huerta ‘le ha salido un grano’. El conocimiento de la agricultura permitió al hombre poner los cimientos de la civilización y, desde hace unos 9.500 años antes de Cristo, hasta hoy mismo, la curva de su progreso y el de la civilización coinciden, aunque el de la agricultura no ha sido igual para todos los países en todas las épocas.
La Revolución científica, que se produjo en el siglo XVII dio sus frutos tecnológicos en el XVIII, y los descubrimientos conseguidos en el campo de la química y la física se aplicaron al cultivo de vegetales. Con ellos comenzó la agricultura productivista y, gracias a ella, se inició la revolución industrial.
El motor de vapor se aplicó a varias industrias, entre otras a la extracción de minerales y a la fabricación de barcos rápidos y potentes. Esas mejoras coincidieron en la cuenca del Rin, una comarca riquísima en yacimientos de hierro y carbón y con un río navegable que, como una extraordinaria autopista, permite atravesar el corazón de Europa. La concordancia de esas variables propició el desarrollo económico y social del centro de Europa, que desde el siglo XVIII llega hasta hoy mismo. Pero ese puzle, sin el concurso de una agricultura eficaz, no se hubiera completado.
El desarrollo industrial propició un extraordinario incremento demográfico y una emigración de la población del campo a la ciudad, población que dejó de autoabastecerse como habitualmente lo hacía en sus pueblos y que, a partir de entonces, se convirtió en demandante de alimentos, demanda que pudo ser atendida por la nueva agricultura que, junto a los vegetales traídos de América, principalmente la patata, proporcionaron los alimentos que la sociedad necesitaba. La revolución industrial estaba completa: ciencia, tecnología, minas, comunicaciones, población y agricultura productiva –un puzle perfecto–.