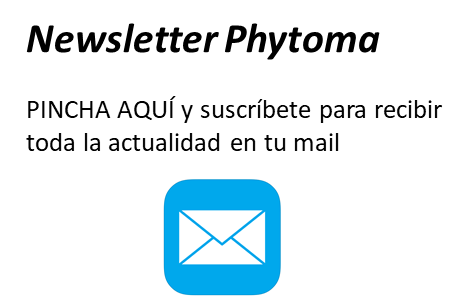Según nos cuenta el arqueólogo Rowley-Conwy, el hombre descubrió que, si además de comerse las semillas recolectadas, las sembraba, aumentaba extraordinariamente su fuente de alimentación. Su descubrimiento debió ser tan convincente que dejó de ser nómada y se convirtió en agricultor. Eso ocurrió hace unos 11.000 años, justo en el triángulo mágico que marcan los ríos Tigris y Eufrates, y las excavaciones realizadas ahora en Abu Hureyra, un lugar situado en la base de ese triángulo, nos revelan que las primeras semillas utilizadas fueron trigo, cebada, lentejas y garbanzos –cereales y leguminosas–.
Las leguminosas tienen más proteínas que la carne y, al tener fibra, no solo se digieren mejor, sino que sosiegan el hambre. Tienen como inconveniente su falta de determinados aminoácidos –los del grupo tio–, causa de que la proteína que contienen no sea noble, pero –¡qué casualidad! –, los cereales son riquísimos en esos aminoácidos, de forma que si las leguminosas se comen junto a los cereales –garbanzos, lentejas o judías con pan–, las proteínas ingeridas son más ricas y saludables que las de procedencia animal.
Comprobadas las excelentes propiedades de esos vegetales, había que manejar su cultivo, y aquellos cromañones descubrieron que si en lugar de repetir la siembra de una de ellas en la misma parcela, las alternaban, los resultados eran mucho mejores. Ellos no sabían que millones de años antes, unas bacterias del suelo – Rhizobium leguminosarum – habían establecido una asociación con las raíces de las leguminosas, por la cual el nitrógeno atmosférico pasaba al vegetal, enriqueciendo posteriormente el suelo en este fertilizante, lo que aprovechaba el cereal que se cultivaba a continuación de aquellas, que aumentaba su producción.
Esa agronomía parecía mágica: la alimentación conjunta de leguminosas y cereales, además de procurar el desarrollo del cuerpo, saciaba el apetito, y la alternancia de su cultivo fertilizaba la tierra e incrementaba sus producciones.