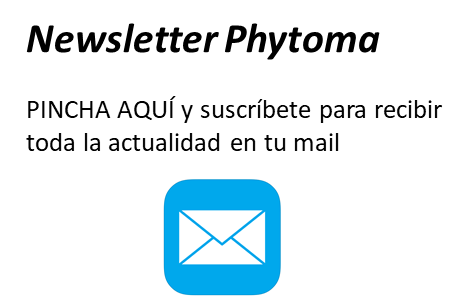A finales del siglo XIX, los bosques de castaños del norte de España, esenciales para la población que vivía de ellos, comenzaron a morir sin que eso pudiera achacarse a ningún accidente meteorológico, ni se viese tampoco parásito alguno al que atribuirlo.
Los árboles enfermos mostraban hojas cloróticas y flácidas, los frutos no llegaban a madurar y en la base del tronco se formaba un chancro oscuro y húmedo –de ahí el nombre de “tinta del castaño” que se le dio a la enfermedad–. Al descubrir las raíces de los árboles se comprobaba que ellas tenían color de café con leche y la principal manifestaba una especie de gangrena húmeda.
El Gobierno, temeroso de una catástrofe similar a la del oídio de la vid, nombró una comisión –los ingenieros José María Castellarnau, Leandro Navarro y Leopoldo Robredo– que debería identificar la causa de la enfermedad y recomendar una terapéutica para combatirla.
Durante todo un año, los ingenieros encargados de su estudio realizaron una extensa prospección en las comarcas afectadas, valoraron los síntomas, estudiaron la bibliografía específica sobre enfermedades de árboles y analizaron en laboratorio numerosas muestras, componiendo con todo ello un informe completísimo en el cual confesaban desconocer la causa que producía la muerte de los castaños.