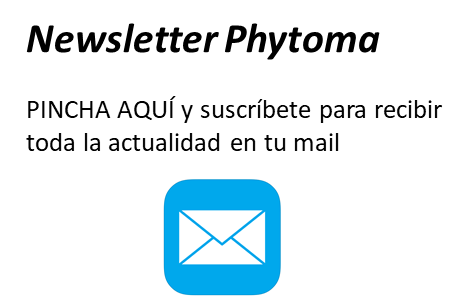Cuando en la década de los setenta yo hacía ‘la mili’, y por primera vez tuve que encargarme durante una semana de la compañía en la que estaba encuadrado, me encontré que en la orden del día que enviaba la oficina del general aparecía una nota que especificaba que la piscina del cuartel y un perro de la compañía estaban arrestados. La primera porque en ella, el verano anterior, se había ahogado un soldado, y el perro por haber mordido a un recluta. Aquello me parecía una broma, pero era pura realidad, aunque anacrónica. La piscina y el perro habían sido condenados por incumplimiento de obligaciones, resultado de considerar que la piscina y el perro, una cosa y un animal, también tenían deberes, como las personas.
De aquellos deberes estrafalarios hemos pasado ahora a unos modernísimos y progresistas derechos de los animales. Sobre ello, en 2016 el escritor Javier Marías publicaba en El País un artículo en el cual decía: “Lo de los ‘derechos’ de los animales es uno de los mayores despropósitos (triunfantes) de nuestra época. Ni los tienen ni se les ocurriría reclamarlos. Quienes se erigen en sus ‘depositarios’ son humanos muy vivos, con frecuencia sus propietarios, que en realidad los quieren para sí, una especie de privilegio añadido. Los animales carecen de derechos por fuerza, lo cual no obsta para que nosotros tengamos deberes para con ellos, algo distinto. Uno de esos deberes es no maltratarlos gratuitamente, desde luego (pero si nos atacan o son nocivos también tenemos el derecho e incluso la obligación de defendernos de ellos)”.