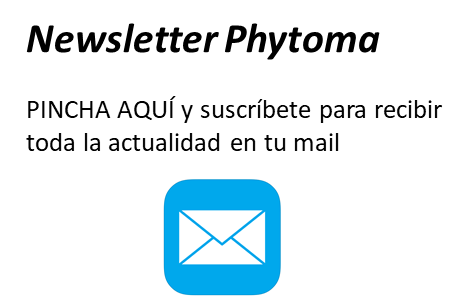Mirar por una rendija, aunque sea pequeña, en el armario que encierra la historia de las plagas que han asolado nuestro país es, cuando menos, como sumergirse en un thriller cuyo primer capítulo coincide con el primero de la historia de nuestro país.
Dicen los historiadores que el mismo nombre de España es una derivación de la voz fenicia “I-span-ya” que significa tierra de conejos, tan abundantes, que Plinio el Viejo nos cuenta con todo detalle que una plaga de estos había alcanzado tal dimensión que los pobladores de las islas Gymnesias (Mallorca y Menorca) llegaron a mandar una embajada a Roma, al ‘Divino Augusto’ (27 a. d. C. – 14 d. d. C.) para pedir otra tierra, porque esos animales les expulsaban. Más tarde, en 1040, cuando la autoridad de los emperadores romanos había pasado a los papas, hubo una plaga de langosta en La Rioja y Navarra, tan extraordinaria, que sus habitantes decidieron pedir protección al Papa Benedicto IX. Este envió a España al obispo de Ostia, el cual, después de muchas rogativas, consiguió que los insectos desaparecieran. Santificado este obispo –San Gregorio Ostiense– la utilización de los santos como insecticidas fue una práctica habitual de los españoles hasta bien entrado el siglo XX, llegando esta taumaturgia a su clímax entre 1755 y 1756, cuando por disposición de Fernando VI la cabeza de San Gregorio Ostiense recorrió en carruaje real, durante 130 días, más de 2.500 km por toda España.
El resultado de aquellas peregrinaciones milagreras no lo conocemos bien, pero su pormenorizada descripción, además de su interés antropológico, tiene un gran valor para determinar el desarrollo y localización de aquellos fenómenos parasitarios, cuya importancia crecía de año en año.
Comprar Revista Phytoma 306 - FEBRERO 2019