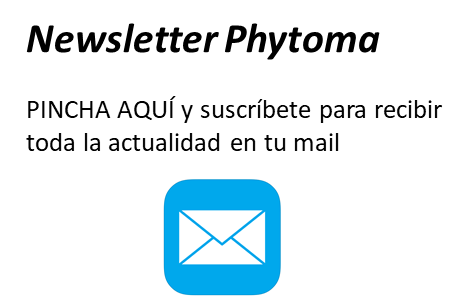En 1989 se concedió el Nobel de Literatura a José Saramago. En su discurso de aceptación él fue describiendo cómo era la vida de su abuelo Jerónimo, un campesino que en las noches frías del invierno, y para salvarlos de la muerte, metía en la cama, entre él y su mujer, a media docena de lechones que constituían su única fuente de ingresos. Aquel hombre, al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto, uno por uno, abrazándolos y llorando.
Esa narración, bellísima, es una síntesis magistral de la inmensa calidad espiritual que podemos encontrar en un sencillo hombre del campo, pieza indispensable en la construcción de nuestra civilización, como ya recoge Columela en su obra escrita en el siglo I (De re rustica), que dice así: "Tenemos que hablar de las diferentes cualidades de alma o de cuerpo que creemos ser necesarias en los hombres que se destinan a cada especie de trabajo (?). Para manijeros conviene echar mano de hombres aplicados y muy frugales (?). Al gañán, aunque le son precisas las cualidades del alma, no le son suficientes, si lo lleno de su voz y lo alto de su cuerpo no lo hacen temible al ganado? Dedicaremos pues a gañanes, como he dicho, los de más cuerpo, no sólo por las razones que acabo de referir, sino porque en el cultivo, con ningún trabajo se fatiga menos el hombre muy alto que con el de arar, pues mientras lo hace, se apoya sobre la esteva casi sin doblar el cuerpo. Las viñas no exigen tanto hombres altos, como recios y membrudos?"