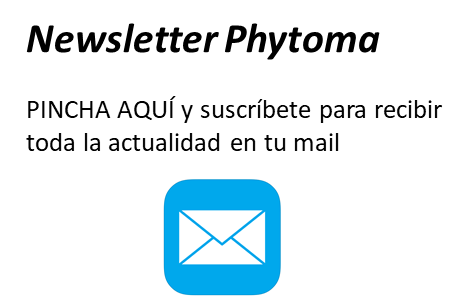El verano del año 2003 fue largo y tórrido. El profesor Sinobas, con la salud ya bastante delicada, insistió en mostrar su solar de origen. Villafruela, en Burgos, es una pequeña población que deslumbra por su hermosa iglesia parroquial: la solidez y la austera elegancia del románico transitando hacia el gótico. Deslumbrante templo, de tres naves, si se tiene en cuenta las dimensiones y el progresivo retroceso de la agricultura cerealista en el entorno que la rodea. Sin duda, la influencia de Covarrubias había sido, en tiempos pasados, decisiva para explicar el monumento. En otras palabras, el nacimiento de Castilla. Rodeado de toda su familia se le veía feliz. Sus apartes, sus confidencias, eran menos esperanzadoras. Se carácter, no obstante, mantenía la altivez y discreción que han caracterizado a las gentes de estas enjutas tierras castellanas. Altivez manifiesta en Lerma, ciudad donde adunaba casi todo su asueto. La villa recuerda aquel soneto dedicado a Cuenca: Alzada en limpia sin razón altiva / pedestal de crepúsculos soñados. Se percibe en sus calles el esplendor del siglo XVII que el valido del rey le imprimió para entretener al monarca y, sin duda, para alagar la propia vanidad. Vanidad ostentosa, manifestada en las cuatro torres del palacio ducal, privilegio exclusivo del rey.
Lo más granado de las órdenes religiosas - apoyo esencial de quien sólo debía rendir cuentas a Dios de su actos - tienen allí bellas expresiones platerescas y barrocas y una espiritualidad activa que motiva la reflexión del más incrédulo. El amigo, a quien despedimos con estas líneas habitaba una casa que se correspondía con el refectorio del convento que fue de la Orden Franciscana. Será inmarchitable el recuerdo del profesor cuando explicaba el sistema de calefacción, la gloria, mientras enseñaba aquella austeridad interior de su hogar burgalés. Fue fácil, entonces, entender sus profundas raíces en aquella llanura. Comprender su altivez, casi adusta. Su intensa espiritualidad, ávida de continuos conocimientos y sensaciones, se palpaba mientras relataba su relación con las carmelitas descalzas de Lerma, cuando paseaba por Covarrubias, o, cuando se acercaba a participar en la sobria y solemne hora de vísperas a Silos. Estaba tan identificado con todo ese mundo que, el mismo, no era consciente de ello, pero entero se asomaba a su cotidianidad. Especialmente durante sus últimos años.
Sabiéndose enfermo, decidió no dar explicaciones sobre la gravedad de su mal. No le agradaba la compasión. La altivez era la cumbre de su dignidad y el escape de todo hombre frente a la derrota que la muerte significa. Estaba convencido que el dolor no se puede compartir, sólo se sufre. Y hay que decirlo para aquellos amigos que lo apreciaban y se sintieron, en cierto modo, sorprendidos por su muerte. La formación académica del profesor Sinobas, como ingeniero agrónomo culminó con su doctorado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Su camino hacia la investigación agraria se desarrollo en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Sus trabajos sobre la mejora de los maíces españoles fueron fruto de su colaboración con el profesor Idelfonso Monteagudo Paz, quien ocupaba la cátedra de Fitopatologia y Genética de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid. Un total de nueve proyectos de investigación, financiados por instituciones españolas y de la Unión Europea, avalan su faceta como mejorador de plantas.
Accedió a la plaza de profesor titular de la cátedra que regentaba el profesor Monteagudo y, posteriormente, a la muerte de éste, opositó brillantemente a la plaza de cátedra. A partir de aquí su, trayectoria se orientó hacia la Patología Vegetal. Consideraba que si en las enseñanzas de agricultura eran muy importantes la genética y mejora de plantas, no lo era menos la Protección de los cultivos. Y comenzó a desarrollar su trabajo en dicho campo. El impulso de la investigación en las Escuelas de Ingeniería Técnica Agrícola era, para el Dr. Sinobas, un tema prioritario. La participación en siete proyectos de investigación sobre enfermedades de los cultivos son un testimonio de esta inquietud. Su inclinación por las micosis de origen telúrico, como gustaba denominarlas, se plasmó en el diseño de un magnífico laboratorio en las dependencias de la Escuela de Madrid. Su labor investigadora, parcialmente publicada, quedó impresa en treinta artículos en revistas de ámbito nacional e internacional y en dieciocho comunicaciones presentadas en diversos congreso. Su permanencia en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias como investigador colaborador, le permitió participar en la obtención y registro de siete variedades híbridas de maíz, autorizadas por el ya extinto Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. Su actividad docente, aparte del ejercicio reglado de su cátedra, se extendió a la organización e impartición de varios cursos de especialización.
Mención preeminente merecen sus enseñanzas de fitopatología, durante cinco años, en el curso sobre Restauración medioambiental de espacios y paisajes degradados y su espléndida madurez se expresó en la organización y dirección del curso para postgraduados denominado Control integrado de plagas y enfermedades de plantas para jardinería, que durante el último lustro desarrolló en su cátedra. Lo realmente loable en esta trayectoria profesional, solamente esbozada, fue la capacidad del profesor para adaptarse a nuevas y específicas investigaciones. Pasar de la obtención de híbridos de maíz para diversos ambientes españoles, a conocer el efecto de la biofumigación sobre patógenos de las plantas que viven en los suelos agrícolas, no es común, ni fácil, ni está en los cánones de la moda de la ciencia actual. Quizá, para explicar toda su trayectoria profesional, habría que retornar a esa procedencia castellana que lo alejaba de todo arrivismo. Ha muerto un profesor emprendedor. Ha muerto un amigo. Resulta difícil aceptar su ausencia tan precozmente.
Con él morimos, en parte, los que frecuentamos su amistad. Quizás creímos que tal suceso no llegaría, pese a la crónica anunciada de su muerte. Realmente lo que subyace en esta breve elegía es lo que Ortega y Gasset escribió para prologar los formidables poemas de Rabindranath Tagore. Ortega recuerda a Sócrates condenado, cicuta en mano, despidiéndose de sus alumnos. El filósofo les dice: ¿Por qué lloráis?, no hay que tenerle miedo a la muerte. Y un alumno le responde: Maestro, usted nos enseñó que dentro de cada uno de nosotros hay un niño, el que fuimos. Es a él a quien debe explicarle que no debe temer a la muerte.
Descanse en paz.